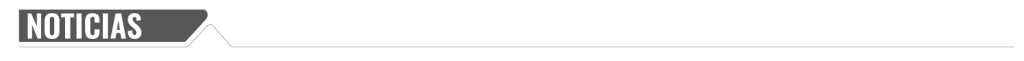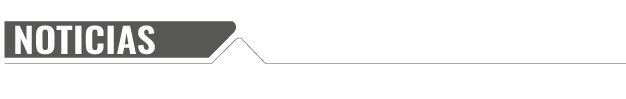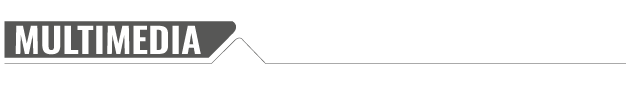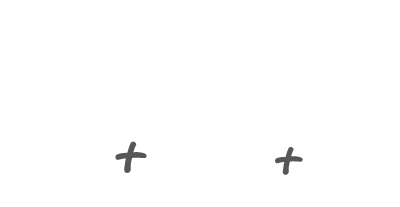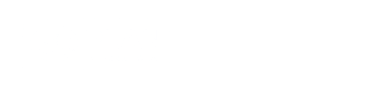Por Byron Ajú*
Mi nombre es Byron Geovany Ajú. Soy originario de Patzún Chimaltenango. Tengo 23 años. Actualmente trabajo seis días a la semana, de ocho de la mañana a ocho de la noche, y los sábados prácticamente lo dedico a mis estudios
Me gusta tocar instrumentos, leer, jugar fútbol, estar con mis amigos. Casi no tengo tiempo de ocio, pero sí tiendo a hacer esas actividades; regularmente las enfoco con algo académico, ejecutar algún instrumento, producir algo, leer.
Actualmente el espacio en donde estoy activo es en la Coordinadora por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud (CODENAJ), espacio abierto por la Red Niña Niño, donde regularmente tenemos participación. Una participación local comunitaria no la tengo porque somos un poquito invisibilizados los jóvenes dentro de esas participaciones.
Históricamente los pueblos indígenas hemos sido invisibilizados completamente, y ganar un espacio es demasiado complicado, especialmente si se es joven o adolescente; y ser indígena, eso lo limita más todavía. Pero agregando un poco a eso, si se es mujer, indígena y adolescente, es completamente invisibilizada. Es necesario mencionar esto porque es un sector que ha sufrido mucha marginación, no sólo del sector educativo, también del sector laboral, en varios sectores han sido demasiado marginados los pueblos indígenas, y lo que representa para mi [participar como joven indígena] es llevar esa voz, esas ganas que uno tiene de pronunciarse ante problemáticas, opiniones, criterios y validarlas con los compañeros, que al final de cuentas es un espacio en donde podemos dialogar, compartir y eso es un avance que se da para romper con los estereotipos con los pueblos indígenas.
La participación en mi comunidad es un poquito complicada. Decir que sí tenemos participación nosotros los jóvenes, principalmente porque en la sociedad donde crecí, donde yo nací, prácticamente es un poquito radical. Es parte de la cultura que nosotros tenemos, donde el adulto tiene la razón y los adolescentes y jóvenes tenemos que ser oyentes de ellos para adquirir experiencia. Un ejemplo claro es cuando se eligen a los COCODES, cuando a uno lo ven soltero y joven definitivamente está descartado del cargo, porque se supone que uno no tiene esa experiencia, y no debería de ser así.
Cecí por la Costa (sur del país), viví por largo tiempo ahí y es la misma cosa, porque la opinión del adolescente y del joven no es tomada con seriedad, porque se supone que no tiene la madurez, al final es esa cultura adultocentrista donde no permite liberar a los jóvenes y emitir opinión, que al final de cuenta es muy valedera como la de los adultos.
La participación en CODENAJ ha sido muy provechosa, no sólo para mí sino para todos los chavos que pertenecemos a esta organización. Representa bastante para mí porque es un espacio en donde yo pude concretar unas ideas que tenía, y manifestar inconformidades que yo tenía referente a la sociedad. Es un espacio en donde nosotros podemos desenvolvernos, empezar a tener unas nociones de liderazgo y así poder liderar otras organizaciones u otras comunidades, que al final de cuenta es muy amplia la experiencia que se tiene dentro de esos espacios. La participacióndentro de CODENAJ ha sido muy diversa, porque hemos estado en espacios de formación, de debate, de toma de decisiones y de propuestas, que a final a los adolescentes y jóvenes que la integramos viene a ser una manera de hacernos visibles; esa es la parte esencial de CODENAJ porque somos esencialmente adolescentes y jóvenes. Tenemos acompañamiento de personas adultas pero las decisiones que se toman son propias de los adolescentes y de los jóvenes. Es un espacio en donde podemos empezar a liderar y dejar a un poquito ese adultocentrísmo y empezar a hacer valer nuestras opiniones.
La manera en la que he podido aplicar todo ese conocimiento y esa formación que nos han dado en CODENAJ en cierta parte se limita, porque como bien mencionaba, en espacios comunitarios a veces no se nos da esos espacios al sector juvenil, bueno, al menos en los espacios en donde yo he estado, ya que con otros compañeros ha sido la excepción. Pero como docente, con los niños es una manera de aplicar todo ese conocimiento y transmitirles, principalmente, respetar sus derechos, validar y fomentar sus derechos, no sólo dentro de un ámbito educativo, sino con los amigos, la familia, dentro de reuniones populares podemos ir conversando temas de niñez y adolescencia y darles a entender a las personas que ellas y ellos son personas y que merecen ser atendidos principalmente como prioridad.
De esa manera podemos ir replicando nuestros conocimientos en los espacios en donde nos desenvolvemos, dentro de las comunidades, en el ámbito eductivo, e incluso a veces en el sector religioso, que tiende a omitir ciertos derechos de la niñez.
Participación de las juventudes mayas
Creo que es una participación que debería darse en todos los espacios, porque es otra manera de ver la realidad y ver la vida. Dentro del mundo en el que vivimos, con mentes coloniales, con un pensamiento occidentalista, la perspectiva de los jóvenes mayas es muy importante, porque es otro punto de vista y, eso, a veces, choca con el pensamiento occidentalista, colonialista que no va acorde a la realidad de los pueblos indígenas. Guatemala tiene alto porcentaje de su población identificado como de los pueblos originarios y tenerlos en los espacios de justicia, de educación, de luchas populares es sumamente importante, porque es otra parte que tiene que ser. Tenemos que romper con esos esquemas porque el conocimiento que pueden aportar los jóvenes mayas es sumamente amplio y esto enriquece ciertos procesos.
Haciendo un breve análisis de qué limita a las personas a participar, creo que principalmente es esa herencia de la mente colonial que todavía manejamos, la estigmatización que se tiene y términos peyorativos que se usan del indígena: “es shuco”, “no entiende”, un montón de términos que se toman tan normales a veces y cuando ven a un indígena pronunciarse y decir cosas, que a veces le cuesta expresarse en el lenguaje castellano o español como quieran llamarle, a veces no puede expresarse tanto porque tiene muy arraigada su lengua ¿Y qué le empiezan a decir? Lo empiezan a recriminar y a decir “¡A aquel no se le entiende!, ¡Aquel es iletrado!” y lo empiezan a tachar como una persona irracional, cuando la cuestión no es así, ¡claro que piensa!, ¡claro que tiene su criterio!, ¡claro que tiene su crítica! Tienen su visión de mundo, pero la mente colonializada no permite ver eso, es una herencia que nosotros traemos desde tiempos coloniales, y nos ha costado salir de eso. Mis abuelos sufrieron de eso, mis padres lo sufrieron todavía y, principalmente, la limitación que tienen es creer que ellos no son capaces de desarrollarse, de desenvolverse, cuando ellos tienen conocimientos milenarios de la cultura maya, y que vienen a hacer un choque con un pensamiento occidentalizado de “esto no debería ser, esto no debería de ser así” incluso se aplica mucho el concepto de pobreza, porque se dice que los pueblos indígenas son altamente pobres, pero ese concepto de pobreza se trae en el consumismo, en decir “Si no consumís sos pobre”. Los pueblos indígenas tienen su propia manera de vivir, y las limitantes que tienen ellos son el no acceso a la educación, a una justicia donde incluya a todos. Nosotros los indígenas tenemos un propio sistema de justicia que no es reconocido jurídicamente; ha sido una de las grandes luchas que se ha tenido y todos esos estigmas que se tienen creo que perjudican completamente al sector indígena.
Creo que los pueblos indígenas han aportado tanto al país, pero son invisibilizados por la manera de pensar, si tan sólo reconociéramos y nos sentáramos a analizar de todos los aportes que hace el sector indígena, tendríamos mucho que hablar acá todavía.
La niñez debería ser interés de Estado, pero es poco visibilizada. Ahorita no cuenta con muchos espacios de participación más que en la escuela. Hacen su organización dentro de las aulas donde eligen a un presidente, vicepresidente; es el único espacio donde se pueden pronunciar porque no tienen un espacio comunitario, un espacio donde puedan ser visibilizados y eso deja a la niñez muy vulnerada porque nosotros no los escuchamos y no los podemos entender; la brecha generacional es mucho más amplia y entenderlos es un poquito complicado. ¡Tenemos que escucharlos!, tenemos que poner oído a las demandas que ellos hagan, o si no, no vamos a poder entender las necesidad de la niñez. En cuestiones comunales, definitivamente ellos no tienen un espacio donde pronunciarse, porque eso está completamente debilitado, era parte de lo que localizábamos en la CODENAJ ¡El espacio dentro de organizaciones comunales o municipales es casi nula!, Se utiliza al niño para que salga en la foto entregándole un diploma a cierto político y de ahí no pasa. Le dicen “hace esto”, le redactan un papel y un guion de qué decir y qué hacer, y no puede desenvolverse por sus propios medios. Esas necesidades las vienen a suplir las organizaciones no gubernamentales, donde le pueden brindar un poco de espacio, aunque al final no es suficiente. La participación de ellos depende desde el hogar, desde la cuestión cultural, de la cuestión comunal, la cuestión escolar, desde ahí deberían darse esos puntos donde ellos puedan pronunciarse y hacer valer esas opiniones, y que nosotros los adultos lo tomemos como algo serio y no sólo “¡Ah, como son patojos, no saben!” ¡Claro que saben! Tenemos que guiarlos, porque necesitan esa guía ellos.
*Coordinador de la CODENAJ, representante de FLACSO Guatemala
Edición: Brenda Ixchop y Ligia Flores, Comisión de Comunicación Red Niña Niño.